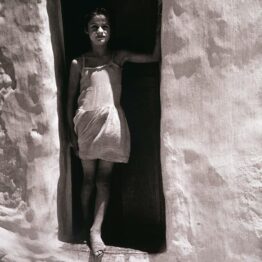Coincidiendo con un proceso de renovación arquitectónica en la Frick Collection neoyorquina, hasta el próximo julio el Museo del Prado nos proporciona la ocasión histórica de contemplar nueve obras de maestros del arte español procedentes de sus fondos que, en la mayoría de los casos, no habían podido verse en España desde que fueran adquiridas por el mecenas estadounidense. Se trata de pinturas de El Greco, Velázquez, Goya y Murillo cuyo traslado a España ha sido posible con el apoyo de la Comunidad de Madrid: de El Greco han viajado San Jerónimo (hacia 1590-1600), La expulsión de los mercaderes del templo (hacia 1600) y Vincenzo Anastagi (hacia 1575); la obra velazqueña es el retrato de Felipe IV en Fraga datado en 1644, y completan el conjunto un autorretrato de Murillo (1650-1655) y los lienzos de Goya Retrato de señora, quizá María Martínez de Puga (1844); Un oficial, quizá el conde de Teba (hacia 1804); La fragua (hacia 1815-1820) y Don Pedro, Duque de Osuna (década de 1790).
Se han dispuesto las piezas en la sala 16A, por lo que serán admiradas por quienes acudan a disfrutar de la colección velazqueña del Prado, y cinco de ellas se muestran junto a trabajos pertenecientes a los fondos del museo madrileño con los que guardan relación, siendo Javier Portús, Jefe de Conservación de Pintura Española hasta 1800, el comisario de esta propuesta.
Comenzando por El Greco, el de Vincenzo Anastagi es el único retrato de cuerpo entero y tamaño natural que se conserva salido de la mano del artista cretense. Conocemos su identidad gracias a una inscripción ahora oculta: fue un militar italiano que tuvo relación con la Orden de Malta y esta obra probablemente se llevó a cabo en Roma, poco antes de que el pintor se trasladara a España. Destaca por su paleta cromática, por su tratamiento complejo del espacio y por la vivacidad que transmiten tanto la mirada inquietante del modelo como sus brazos en jarras.

En cuanto a La expulsión de los mercaderes del templo, este fue uno de los temas más queridos por El Greco y por quienes fueron sus clientes (otra versión del mismo, cerca de una década posterior, se encuentra en la Iglesia de san Ginés, en la calle Arenal de la capital y también efectuó otras en Italia, en distintos formatos). La composición le permitía explorar la presentación de numerosos personajes, diversos en sus fisionomías, identidades y actitudes, disponiéndolos en un escenario arquitectónico y suntuoso, demostrando su dominio de la perspectiva y su buen hacer en la creación de tensión y ritmos internos. Se sabe que, en 1908, esta obra se encontraba en España y pertenecía a Aureliano de Beruete; Frick la adquirió poco después, por la elevadísima suma entonces de 120.000 dólares, ante las buenas críticas del alemán Meier-Graefe.
En el Prado esta imagen puede verse junto a La Anunciación, realizada en Italia treinta años antes: podemos detectar así elementos comunes en una y otra tela, como la captación de espacios arquitectónicos amplios de carácter clasicista y la incorporación de un vano central al que tienden los puntos de fuga, que además permitía sumar luz y profundidad.

Su San Jerónimo es una obra de evidente sello grequiano cuyo rostro sugiere, sin embargo, cierta extrañeza. Los rasgos poco idealizados, la mirada frontal del modelo y la ausencia de atributos que pudieran identificarlo con el santo llevaron a pensar que se trataba de un retrato (al igual que otros San Jerónimos del mismo autor, que llegaron a vincularse a figuras concretas, como el arzobispo de Toledo Gaspar Quiroga). Ciertamente la que aquí aparece no es una fórmula habitual de representarlo, pero sí obedece del todo al estilo del artista, por su gestualidad, sus fórmulas cromáticas y porque su gesto de detenerse en la lectura del libro sobre el que apoya una mano lo veremos igualmente en la obra del Prado que acompaña esta: el Retrato de un médico (probablemente el doctor Rodrigo de la Fuente, porque el artista vivió en su parroquia y lo citó en sus textos; Cervantes también).
Contemplando ambas piezas unidas, apreciaremos cómo utilizó fórmulas parecidas para representar a dos intelectuales, pero también cómo en el santo se valió de un canon más alargado e impuso una mayor distancia de respeto.

Una de las obras más esperadas de esta exhibición es el retrato velazqueño de Felipe IV en Fraga, realizado cuando el monarca y su séquito se encontraban en esa localidad oscense durante la campaña de Cataluña; así se hizo pintar el rey en junio de 1644, con traje de campaña, en una obra que dos meses después se expuso en Madrid para conmemorar la toma de Lérida. Si, en los retratos reales en pareja, su figura debía mirar hacia la izquierda, esta vez, al tratarse de una composición autónoma, lo hace hacia la derecha; además, mimó Velázquez los tonos encarnados, el plata y el marfil de su indumentaria.
La pinacoteca ha decidido presentar esta imagen junto al retrato sedente de El Primo (antes Sebastián de Morra), porque hace algo más de una década se descubrió que ambas están ejecutadas con la misma tela y la misma imprimación (distintas a las que empleaba en Madrid); esto es, se elaboraron en el mismo momento y lugar. Además, se subrayan así las convenciones asociadas a un retrato real (rostro más dibujístico, mirada intemporal y elusiva, posición de lado), y al de un enano (mirada frontal, rostro más detallado, nos enseña sus suelas sentado).

El Murillo llegado de Nueva York, como decíamos, es un autorretrato en el que el sevillano parece dejar constancia de la autoconciencia de su valía. Enmarcó su figura en una moldura oval dentro de un sillar que parece traspasar con la parte alta de su brazo derecho, en un atrevido juego perspectívico; hay que recordar que el formato oval se asociaba a la medallística (y a la perdurabilidad y el prestigio). Por esos mecanismos compositivos, se ha elegido emparejar esta pieza con su retrato de Nicolás Omazur, comerciante de origen flamenco que fue su amigo y mecenas (poseyó numerosas de sus pinturas); a él también lo situó en un fingido marco circular aparentemente realizado en piedra, un desafío ilusionista.

El último frente de la sala 16A es para Goya, del que han llegado desde la Frick Collection, como avanzábamos, cuatro obras. El retrato del noveno Duque de Osuna, Pedro de Alcántara Téllez-Girón, es para Portús quizá la obra de este género en el que el aragonés mostró con mayor claridad su simpatía por el modelo, a quien plasma con rostro amable: aparte de ser uno de sus clientes más devotos (el matrimonio Osuna le encargó más de treinta pinturas), compartirían ideales ilustrados.
Su retrato de un oficial, entretanto, suele identificarse con el conde de Teba, que fue enemigo de Godoy, capitán general del Reino de Granada, primero liberal moderado y después partidario del absolutismo, cuando el trienio liberal fracasó. En suma, Eugenio Guzmán de Palafox era un hombre exaltado, como parece decirnos aquí Goya a través de sus ojos oscuros penetrantes y su cabello desordenado.


La fragua es una imagen muy viva por la expresividad corporal de los herreros y por el trabajo del espacio que, como ha señalado hoy Portús, no es preexistente a las figuras, sino que se diseña a partir de ellas: al igual que en la composición velazqueña del mismo tema, que no se ha traído a esta sala pero no queda lejos, el motivo le proporciona a Goya la ocasión de explorar distintas visiones anatómicas y son los volúmenes los que generan profundidad, en un escenario sencillo. Hay que recalcar la concentración en los gestos de quienes trabajan y la expresividad otorgada al color: predominan negros y grises, entre los que resaltan el rojo vivo del metal y el blanco sucio de la camisa de una de las figuras.

Y completa el conjunto aquel Retrato de mujer de 1824; este fue el año en que Goya marchó a Burdeos, vía París, así que no sabemos si lo llevó a cabo en alguna de esas ciudades o aún en España. Tampoco ha podido aclararse la identidad de la modelo; el ya mencionado Beruete fue su primer propietario conocido y él mismo la identificó como María Martínez de Puga, pero no existe constancia documental. En todo caso, por la modernidad de su expresión se ha asociado esta imagen con Manet, que es sabido que visitó el Prado y quedó cautivado tanto por el autor de La familia de Carlos IV como por Velázquez.
Este ejemplo de adaptación de Goya al paisaje social que, en cada momento, lo rodeó se muestra junto al retrato de Juan Bautista Muguiro, comerciante español asentado en Burdeos, amigo de Goya (y también su pariente lejano). La gama cromática es austera y podemos apreciar cómo, en esta etapa tardía de su trayectoria, había logrado el pintor manejar texturas y matices tonales en favor del volumen veraz.
HENRY CLAY FRICK, UNA COLECCIÓN DE CONVIVENCIA
Henry Clay Frick (1849-1919), magnate y filántropo, hizo su fortuna a partir de la explotación del acero y el carbón, y del negocio de los ferrocarriles, y aunque en un principio vinculó su empresa a Pittsburgh y sus alrededores, en 1905 decidió asentarse en Nueva York, donde se hizo construir, como residencia, un palacio neorrenacentista en la Quinta Avenida.
Justamente el Renacimiento fue una de sus etapas predilectas a la hora de coleccionar, aunque sus fondos se fechan entre el medievo y el siglo XIX (Europa, eso sí, sería el centro de su interés). Dado que atesoraba piezas con las que convivía, sus adquisiciones responden a gustos muy definidos (predominan paisajes, escenas galantes, retratos) y su acervo de arte español no es numeroso, pero, como hemos visto, sí inmenso en calidad. La Frick Collection abrió sus puertas como museo en 1935 y, además de pintura, incorpora escultura, artes decorativas y mobiliario.

“Obras maestras españolas de la Frick Collection”
Paseo del Prado, s/n
Madrid
Del 6 de marzo al 2 de julio de 2023
OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: