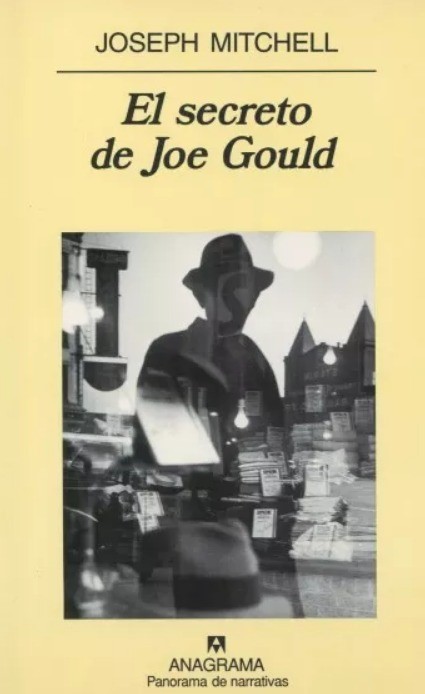 Siempre he pensado que quizá a través de Joe Gould esté intentando hablarnos el inconsciente de la ciudad. Y que a través de él quizá intenten hablarnos los que en la ciudad viven clandestinamente. Y que a través de él quizá intenten hablarnos los muertos vivientes de Nueva York.
Siempre he pensado que quizá a través de Joe Gould esté intentando hablarnos el inconsciente de la ciudad. Y que a través de él quizá intenten hablarnos los que en la ciudad viven clandestinamente. Y que a través de él quizá intenten hablarnos los muertos vivientes de Nueva York.
El año pasado se cumplieron ochenta de la primera publicación de El secreto de Joe Gould, una de las grandes novelas (breves) dedicadas a Nueva York a través de un morador emblemático y específico de las ciudades: el individuo sin vivienda ni rumbo fijo, que lo es todo y lo es nada y, empeñándose en conseguir lo más grande, no logra alcanzar lo más pequeño. Joseph Mitchell, su autor, la comenzó en su treintena, algo más de una década después de establecerse también en Nueva York procedente de Carolina del Norte: su llegada allí coincidió con el desastre de 1929 y pintaban bastos, pero logró incorporarse un tiempo después -tras trabajar para varios diarios- a la nómina de The New Yorker y especializarse, de su mano, en el retrato literario de todo tipo de personajes: desde magnates a actores, de pintores y poetas a empleados de circo. El de Joe Gould, hombre de carne y hueso, célebre en los treinta entre la gente de la calle -es imposible dudarlo-, es uno de los ejemplos más logrados de la maestría que llegó a adquirir elaborando esos perfiles, y en él encaja como un molde la contestación que espetó el autor a alguien que le recriminó que escribiera demasiado sobre individuos corrientes: La gente ordinaria es tan importante como usted, quienquiera que usted sea.
También es, la que brindó a este espíritu libre, su obra más difundida: hasta hace unos meses, cuando Anagrama editó El fondo del puerto, era la única traducida al castellano. Originalmente vio la luz en The New Yorker, como uno de sus perfiles, pero publicó del mismo dos versiones: la inicial, de 1942, llamada El profesor gaviota, y otra en 1964, esta sí titulada ya El secreto de Joe Gould (la novela que encontramos en librerías recoge ambas).
Es Gould un tipo indefinible: nacido en una familia acomodada y tradicional de Massachusetts y formado en Harvard, nunca fue tenido por un hombre hábil ni inteligente, ni recogió la confianza familiar. Incapaz de mantener un empleo de funciones y horarios regulares, decide alejarse de los suyos y establecerse en Nueva York para dedicarse a su gran pasión: observar y escuchar a los viandantes, a todos; fundirse con la ciudad y tener acceso a todos sus recovecos, las fiestas y las grescas. Con ese material contemplado y oído habría de dar forma a una monumental Historia oral de nuestro tiempo, que, cuenta a sus amistades, va escribiendo a su ritmo, deshaciendo y rehaciendo, sin prisa, sin demasiada acogida entre las editoriales -algunas no entienden su letra-, pero en la confianza de que un proyecto así tendrá eco, y será eterno, y solo verá la luz cuando él haya fallecido.
Estas amistades y conocidos, nunca íntimos, porque Gould es difícil y los demás, más, son quienes procuran su supervivencia con pequeñas cantidades de dinero, trajes prestados, dólares sueltos para que adquiera sus cuartillas y sus bolígrafos; él apela a sus aportaciones a favor de la Fundación Joe Gould, pero lo recibido no suele darle para comer mucho más que ketchup con agua, donde él quiere ver sopa de tomate. Nada humano le es ajeno -quizá tampoco lo animal, seguro de conocer el lenguaje de las gaviotas-, pero esos intereses tan vastos lo alejan de cualquier trabajo fijo, hogar habitual y de relaciones constantes: encuentra Gould una mina de oro, literal, en quien lo quiera escuchar.
Lleno de humor y de referencias a intelectuales coetáneos (de Alice Neel, que lo pintó desnudo, a E.E. Cummings, Ezra Pound, con quien mantuvo correspondencia, o Weegee, que lo retrató), el relato de Mitchell está trazado con humanismo, humor y un enorme grado de observación y detalle respecto a la indigencia humana que, junto a algunas coincidencias, nos hace pensar que el periodista encontró en Gould, quizá no a un alter ego, pero sí a un cercano. Además de abandonar su hogar para recalar en Nueva York en su juventud, como su personaje, todo le interesaba: la pesca y la agricultura, la arquitectura de la ciudad, la literatura irlandesa y James Joyce, el mundo gitano (llegó a dirigir la Gipsy Lore Society y a escribir un musical inspirado en ellos), el arte, la cerveza, los caballos, las flores silvestres y los halcones y los pájaros carpinteros. Se cuenta que una vez estuvo una hora observando cómo uno de estos últimos arrancaba ramas y trozos de corteza de un árbol y que afirmó, después, que ese había sido el espectáculo mayor que había visto en la vida. Además, en sus últimos 25 años en The New Yorker no escribió nada, puede que elucubrando una gran obra que no llegó: su revisión de Gould de 1964 fue su último trabajo, del mismo modo que su personaje recomponía textos durante años, hasta la obsesión. Antes de que poblaran las calles las cámaras de seguridad, la gente que sabía mirar ya había comprendido el valor de lo que pasa desapercibido.




