Si habéis pensado poblar vuestros planes navideños de opciones culturales y finalizaréis el año leyendo y acudiendo a exposiciones, queremos proponeros algunas parejas: libros, de fácil acceso, que pueden completar (y ojalá mejorar) la visita a muestras que permanecerán abiertas hasta principios de 2022. Porque en el contexto de artistas y corrientes creativas no nos introducen solo los catálogos y buenos hallazgos pueden conducirnos a otros.
“El París de Brassaï. Fotos de la ciudad que amó Picasso” y El populacho de París, de Luc Sante.
Hasta abril del año que viene, el Museo Picasso de Málaga nos propone un viaje parisino a partir de las imágenes que tomó el húngaro Brassaï desde que se asentó allí en 1924 y quedó subyugado por la idiosincrasia y el urbanismo de la ciudad. Sin temer a la noche (ni a ambientes a priori oscuros donde terminaría encontrando luz, él decía que quizá por haber nacido cerca de la cuna de Drácula), radiografió tanto su arquitectura como sus ambientes populares y su comunidad intelectual. Particularmente seductoras resultan sus imágenes de amantes a deshoras dentro y fuera de los bares, pero de esa exhibición también nos atrapa, por muchas razones, del voyeurismo a la filosofía, una serie breve formada por fotografías que testimonian la muerte de un hombre en la calle, la curiosidad de los viandantes, la llegada de una ambulancia y, por último, el regreso a la normalidad como si nada hubiera pasado.
Allá por 2018, Libros del K.O. nos trajo en castellano un ensayo de Luc Sante tres años anterior: El populacho de París. La ciudad de la gente en los siglos XIX y XX, en el que ese autor profundiza en los devenires urbanísticos de la capital francesa en esa etapa, cuando prácticamente se convirtió en refugio cosmopolita internacional, y en su impacto en las clases trabajadoras y en las bohemias, esto es, entre flâneurs, artistas callejeros, estrellas de la canción o amantes de la revolución. En ocasiones toma, además, la producción de Brassaï como fuente y en cualquier caso trata de profundizar en la microhistoria, sin esquivar, como el fotógrafo, los rincones sórdidos y a los expulsados por la economía, las reformas urbanas o la misma vida.
La principal materia prima de la ciudad es el tiempo acumulado. Está llena de él. Esto no le gusta a todo el mundo, porque el pasado es gravoso e ingobernable y nunca está de acuerdo con las ideologías totalitarias o las teorías del diseño unificado o los esquemas para la maximización de beneficios.
Luc Sante.

“Judith Joy Ross” y En lugar seguro, de Wallace Stegner.
El retrato es el género en torno al que pivota la trayectoria de la fotógrafa de Pensilvania Judith Joy Ross y sus modelos no han sido sino trabajadores y gente corriente, a los que esta artista mira en pie de absoluta igualdad, sin la cierta distancia con la que suelen manejarse los habituales de la fotografía callejera. Entabla, además, estrecha relación con ellos (aunque no duradera), con el fin de poder captarlos desde la mayor honestidad posible. Sus intereses son lo cotidiano y las personas sin disfraz y no juzgaba a quien situaba frente a su objetivo, sino que intentaba reflejar su humanidad e incluso su historia. Su obra nos espera, hasta principios de enero, en la Fundación MAPFRE.
E historias de gente corriente en contextos parecidos a los que ha atrapado esta autora las encontramos en En lugar seguro de Stegner (1987), editada en nuestro idioma por Libros del Asteroide, una novela cuyo narrador, Larry Morgan, alter ego del escritor, formula que no se puede hablar de los amigos… sin dejar de recrearse en los vaivenes de sus relaciones, durante décadas. La lealtad, la vulnerabilidad y las divergencias entre dos parejas (unos padres primerizos y unos profesores de Literatura) se despliegan en un relato que, en último término, tiene por centro las tribulaciones vitales que sacuden a cuatro americanos desde la Gran Depresión.
Lo escondo todo allí dentro del armario junto con mi rabia y mi vanidad herida y el globo de mi autoestima desinflado y la lúgubre aritmética en la que pronto estaré trabajando. Me digo a mí mismo, pomposo y envanecido, como dije una vez más agriamente en Alburquerque y en circunstancias mucho más desoladoras que estas, las palabras del estoico anglosajón: Eso lo soporté, esto también podré soportarlo.
Wallace Stegner.

“Morandi. Resonancia infinita” y La liebre con ojos de ámbar, de Edmund de Waal.
También en la Fundación MAPFRE y hasta el 9 de enero, podemos asistir a diversos homenajes contemporáneos al arte, lleno de paradojas, de Giorgio Morandi, y no solo a sus naturalezas muertas. Su pintura es innegablemente bella, pero, pese a lo que pueda parecer, también compleja: aunque su representación de lo real es fiel, estaba convencido el de Bolonia de que nada había más abstracto que los objetos en los que se inspiraba; pureza y depuración pueden sugerir irrealidad. Y trabajaba al óleo, pese a que esa técnica no es la más apta para lograr sus exquisitas luminiscencias.
No podemos entender a Morandi sin sus jarrones, y el origen de la celebrada liebre con ojos de ámbar de De Waal (también artista, presente en la muestra madrileña) son asimismo dos centenares de figuritas de marfil y madera, muy pequeñas. La novela es el relato de su viaje, y este, la excusa para sumergirnos en la historia de una familia, sacudida por los grandes acontecimientos sucedidos en Europa en los siglos XIX y XX. También para invitarnos a repensar las razones, el sentido, de nuestro apego a determinados materiales, las emociones vinculadas a las posesiones, al coleccionismo.
Te doy esto porque te quiero. O porque a mí me lo dieron. Porque lo compré en un lugar especial. Porque tú lo vas a cuidar. Porque te va a complicar la vida. Porque le dará envidia a otro. En los legados no hay historias fáciles. ¿Qué se recuerda y qué se olvida? Tanto puede haber una cadena de olvido, de borrado de posesiones anteriores, como una lenta acumulación de historias. ¿Qué se me está entregando con estas miniaturas japonesas?
Edmund de Waal.
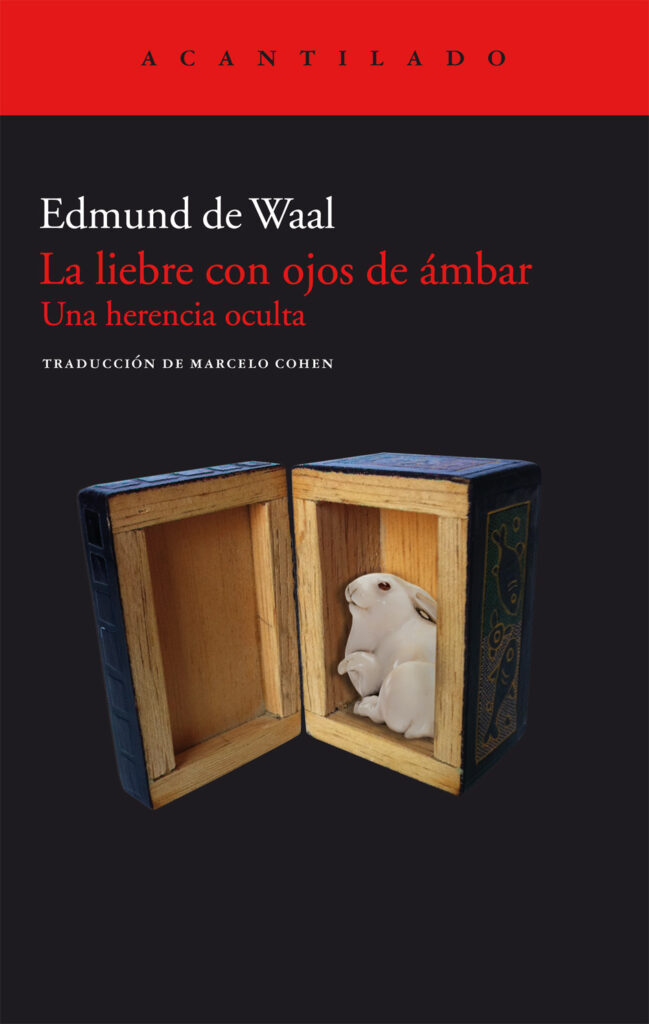
“Alquézar y Zuheros: miradas en la distancia” y Los montes antiguos, de Enrique Andrés Ruiz.
La última exposición que el programa VISIONA nos ofrece en la Sala de Exposiciones de la Diputación de Huesca enlaza Alquézar (Huesca) y Zuheros (Córdoba) para hablarnos de la historia visual de los pueblos, las transformaciones de su representación en el imaginario colectivo y también del impacto sobre estas localidades de la conocida lista de Pueblos más bonitos de España, a la que ambos pertenecen. Los vínculos que se nos proponen entre los dos municipios tienen que ver con la historia, la etnografía y el arte y la exhibición finaliza con un proyecto fotográfico de Jordi Bernadó que quiere trascender miradas trilladas y promocionales, apelando a la diversidad de los territorios. Puede visitarse, esta propuesta, hasta el 6 de de febrero.
El último libro del crítico de arte Enrique Andrés Ruiz también nos sumerge en lo rural: quien narra Los montes antiguos se traslada a la casa familiar de Soria para hacerse cargo de unas tierras tras la muerte de su padre y allí habrá de hacerse, igualmente, consciente de los aprendizajes y dureza que implica el trabajo en el campo, al margen de idealizaciones; aprehende un nuevo tiempo, acoplándose a ritmos distintos a los urbanos, los de una naturaleza que a nadie obedece más que a sí misma. Novela Ruiz, además, esos efectos del paso de las décadas, las tecnologías y el éxodo del campo entre quienes viven aún mirando el cielo y la tierra.
Se sentía nómada, extranjero, precisamente allí, lo más cerca de su tierra que había vivido jamás. Sentía la extrañeza, a la que no sabía poner nombre. La distancia que hace ver las cosas, los lugares, las personas, desde fuera de su circunstancia. No sabía cómo se llamaba eso que lo apartaba y lo hacía chocar con quienes no habían abandonado nunca su tierra.
Enrique Andrés Ruiz.
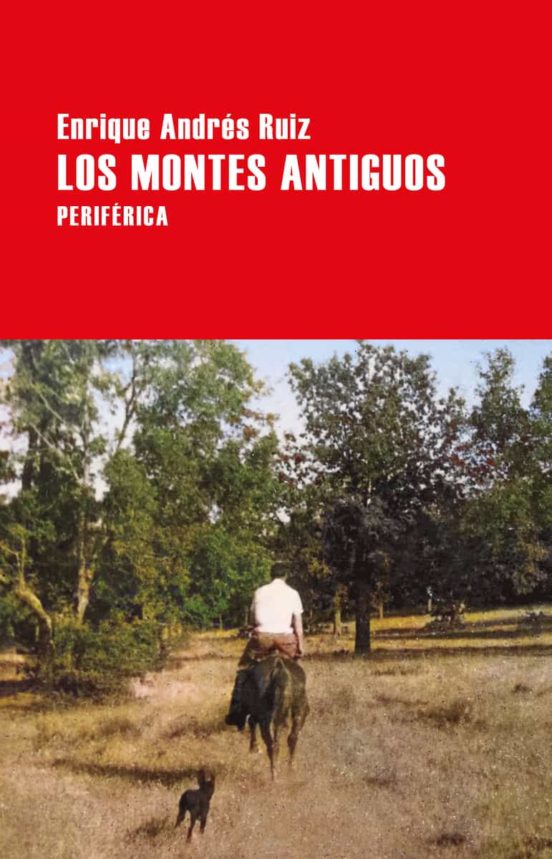
“La máquina Magritte” y La pena de Bélgica, de Hugo Claus.
El delirio y el absurdo parecen morar en las pinturas de Magritte, artista, sin embargo, del todo riguroso en la revisión continua de sus motivos, sobre los que generaba variaciones que no hacían sino profundizar en la ambigüedad de las imágenes… y de la realidad misma: en la dificultad o imposibilidad de encontrar lo cierto. El tratamiento de temas comunes en su producción a lo largo de las décadas lo estudia, hasta el 30 de enero, el Museo Thyssen.
Sus inquietudes no pueden disociarse del tiempo convulso que conoció el pintor ni tampoco de los ríos de inquietudes que corrían bajo la calculada rutina propia de la clase burguesa belga que adoptó tras regresar a su país, desde París, en los treinta. Una rutina en cuyos efectos también bucea Hugo Claus en La pena de Bélgica, la historia de un adolescente en tiempos del Tercer Reich: sumido en una familia conservadora, descubre paulatinamente el lado oscuro y la hipocresía de sus mayores, de los que aparentan normalidad.
Nunca se hará nada de este Flandes nuestro mientras que todos no hayan visto la muerte cara a cara. Mientras que ese sistema asustadizo, cobarde y sin riesgos de los propios intereses siga teniendo la voz cantante no hay nada que hacer.
Hugo Claus.





