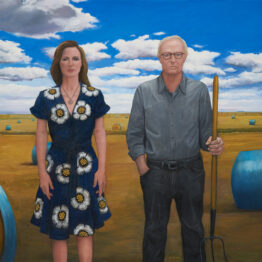Hace algo más de veinte años, en 2003, el Museo del Prado inició una triada de exposiciones dedicadas a la gran pintura del Renacimiento veneciano de la mano de Tiziano; tras el capítulo centrado en Tintoretto, en 2007, la pinacoteca culmina ahora ese ciclo, que en realidad se completa con presentaciones de Bassano y Lotto, con el que fue el más joven de los tres genios: Veronés. Miguel Falomir ha sido el comisario responsable de todas las propuestas, en esta ocasión junto a Enrico Maria dal Pozzolo, profesor de la Università degli Studi di Verona.
Esa es justamente la ciudad donde nació el artista y en la que pudo zambullirse en un buen número de ruinas romanas que dejarían una impronta poderosa en su pintura (Verona es, además, la localidad italiana con mayor volumen de restos de la Antigüedad después de la capital). Si Edward Hutton dijo que el padre del Prado es Tiziano, Veronés no está lejos tampoco de ser un ancestro cercano: entre su quincena de obras en el museo figuran composiciones fundamentales, como La disputa con los doctores en el Templo, Venus y Adonis o Las bodas de Caná.
Dado el tiempo transcurrido entre esta exhibición y las dos anteriores sobre los otros dos grandes venecianos, inevitablemente se dan diferencias en su planteamiento y Falomir las ha explicado hoy: actualmente se busca una mayor contextualización para que el público pueda conocer mejor quién antecedió a un autor o le tomó el relevo en sus caminos, de ahí que en la muestra de Tiziano solo hubiese obras suyas y en esta se cuente, también, con trabajos de otros artistas; y, a diferencia de aquella exposición centrada en la pintura, en esta ocasión se han incorporado igualmente otras disciplinas, desde el dibujo a las artes suntuarias.
El gran reto al que se enfrentaba este proyecto -que ha conseguido reunir un centenar de piezas esenciales de Veronés llegadas de museos como la Galleria Borghese, la Pinacoteca Brera, los Museos Vaticanos, el Kunthistorisches de Viena, la National Gallery de Washington, el Louvre, la Gallerie dell´Accademia de Venecia y una extensa lista de centros de primera fila, y permite adentrarse con toda solvencia en las claves de su evolución y de su obra- era dar a conocer su faceta, muy relevante, como fresquista, por razones evidentes. En lo posible, se ha solventando trayendo a Madrid dos creaciones en esta técnica que ya no se encontraban en su ubicación original y se traspasaron a lienzo: las figuras alegóricas de la justicia y la templanza procedentes de la iglesia de Santa Maria Assunta y San Liberale de Castelfranco Véneto.

Veronés ha quedado asociado en el imaginario popular a pinturas fastuosas y de gran formato (Cena en la casa de Simón es el mayor lienzo que hasta ahora ha formado parte de una exposición del Prado), pero esta antología nos da la oportunidad de descubrir que también llevó su audacia cromática y su elegancia a tamaños más pequeños. Supone, además, cierta reivindicación de una figura que gozó de éxito en vida, y de forma ininterrumpida hasta bien entrado el siglo XX, pero que en las últimas décadas se ha visto opacado; quizá, ha señalado Falomir, por la ausencia de convulsiones -aparentes, claro- en su andadura vital y artística, esas de las que tanto gustamos desde el romanticismo. Parece que gozó de un matrimonio feliz y que no mantuvo rivalidades reseñables.
El director del Prado se ha referido, asimismo, a Veronés como uno de los pintores más completos de la historia del arte occidental, por el extraordinario arsenal de recursos que manejó, la valentía en su paleta, su estilo deshecho y su evidente refinamiento, muy personal. Sus composiciones translucen un mundo propio y, además de proporcionar placer estético, invitan al espectador a introducirse en ellas, por su tratamiento del espacio, por la mirada directa de ciertos personajes… y por su sensualidad.
Precisamente en esa Cena en la casa de Simón que citábamos nos aguarda un detalle relativo a la vida del de Verona: un clavo en una de las soberbias columnas de influencia clásica. Remite a su familia, modesta, originaria de la actual Suiza y formada por picapedreros.

Fue su maestro Antonio Badile, nacido igualmente en Verona una década antes que él; Veronés -en esto no fue demasiado original- se casaría con su hija y después se formó junto a Giovanni Caroto. En sus años primeros y sin salir de su ciudad, le llegaron un buen número de estímulos y oportunidades: admiró el Retablo de la Asunción de la Virgen en la catedral y gozó de los favores del arquitecto Michele Sanmicheli, que apreció su talento y parece que le quiso como a un hijo. Para uno de sus palacios en la misma Verona, el Palazzo Canossa, llevó a cabo el pintor algunos de sus trabajos tempranos. Allí mismo, según ha señalado hoy Pozzolo, pudo conocer La Sagrada Familia con san Juanito de Rafael, conocida como La perla, que hoy atesora el Prado. Frente a esta imagen habría entendido Veronés que podía intentar sintetizar en sus telas la grandeza del maestro de Urbino y la de Tiziano.
Una tercera figura relevante en sus comienzos sería Girolamo Grimani, relevante autoridad veneciana que convirtió a Veronés en su artista de referencia. En todo caso, no tardaría el pintor en acudir a Roma, como tantos, para observar de primera mano lo que quedaba de la pasada arquitectura romana; en esta época, Verona era meca de muchos por las mismas razones.

A su regreso, se le abrieron las puertas del Palacio Ducal y se le encargó íntegramente la decoración de la iglesia de San Sebastián, donde sería enterrado en 1588. También se acordó de él Sansovino a la hora de ornamentar, en 1557, la Biblioteca Marciana, y un lustro después se le encomendó realizar sus monumentales Bodas de Caná para el refectorio de san Giorgio Maggiore, que algunos consideraron la pintura veneciana más bella. Asimismo, trabajó junto a Palladio en Villa Barbaro, en Maser, con un ciclo extraordinario en el que intercaló escenas mitológicas con el retrato de miembros de la familia de comitentes.
Hablando de intercalar, resultó algo osada su conjunción del motivo de la última cena con retratos de niños, animales, individuos que le fueron coetáneos… en Cena en casa de Leví, que le demandaron los dominicos de la Basílica de San Juan y San Pablo en Venecia. A cuenta de esta composición, tuvo uno de sus escasos roces con la Inquisición: él respondió a sus recelos recordando que los pintores tenían bastante que ver con los poetas y los locos y que, cuando encontraban un espacio, lo llenaban. Esta imagen se llama así, y no conforme a su denominación religiosa, precisamente en razón de este pequeño conflicto, que no le impidió seguir desarrollando su carrera como uno de los pintores mayores de la Serenísima.


Articulada bajo criterios tanto temáticos como cronológicos, esta retrospectiva que será muy recordada -y que ha dado lugar a nuevas investigaciones plasmadas en su catálogo- demuestra que el Veronés joven era ya muy capaz de gestar composiciones suntuosas y conceptualmente libres; que conjugó con maestría los tratamientos del espacio heredados de Palladio, Daniele Barbaro, Serlio y Tintoretto; que demostró una inteligencia extraordinaria en sus procesos creativos, una enorme soltura en el trabajo a partir de bocetos y modelos; que supo atraer a su clientela cultivada por la vía de la alegoría y el mito y que, en su última etapa, se convirtió en un pintor increíblemente sugerente, ya no solo a través de la sensualidad de sus figuras, sino de la luz de sus paisajes, antecedente de futuros desarrollos barrocos.
Precisamente culmina el recorrido con admiradores de Veronés; engrosaron sus filas El Greco, Rubens, Alonso Cano (y más adelante, también Delacroix, Cézanne, Otto Dix). Sigue siendo un seductor.


“Paolo Veronese”
Paseo del Prado, s/n
Madrid
Del 27 de mayo al 21 de septiembre de 2025
OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: