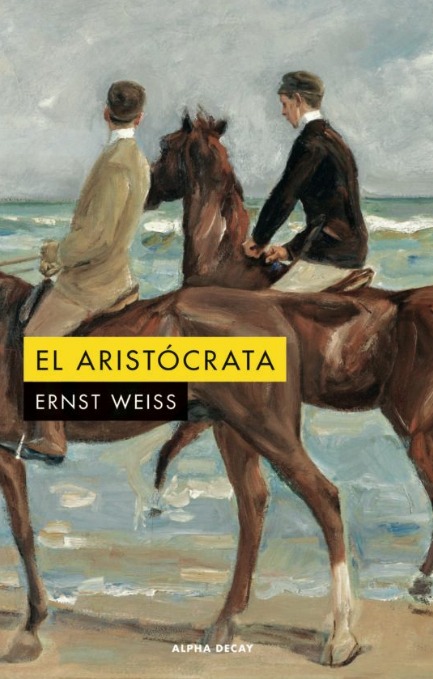 Es amigo de los pobres, pobre él mismo. Cargado con su nobleza como una pesada armadura, vástago casi a su pesar de una casa antaño poderosa, nunca quiso llevar al mercado público sus talentos para especular con ellos.
Es amigo de los pobres, pobre él mismo. Cargado con su nobleza como una pesada armadura, vástago casi a su pesar de una casa antaño poderosa, nunca quiso llevar al mercado público sus talentos para especular con ellos.
Ernst Weiss (Brno, Moravia, 1882-París, 1940), médico además de escritor, no es un autor excesivamente popular en España, pero tampoco un desconocido: han visto la luz en nuestro idioma, de la mano de Siruela y Cátedra, sus textos El pobre derrochador, El testigo ocular y Franziska: La lucha, vinculados a sus experiencias personales como profesional de la medicina y como judío obligado a exiliarse de Alemania tras la irrupción de Hitler al poder; también a uno de los temas fundamentales del conjunto de su obra, eje igualmente de su novela El aristócrata, ahora editada por Alpha Decay: el de una figura paterna absolutamente venerada por deber y devoción, que por esa misma idolatría es fuente tanto de admiración como de miedo hacia la separación y el crecimiento personal.
Ni Weiss ni los protagonistas de sus novelas tienen vidas cómodas: él fue huérfano de padre a los cuatro años; tras ejercer como cirujano en varias ciudades centroeuropeas, y siendo desde su juventud amante de la literatura, comenzó a relacionarse con el círculo de escritores gestado en torno a Praga (Kafka, Brod y Werfel; Thomas Mann y Stefan Zweig también manifestaron sus simpatías hacia él); y decidió dedicarse a escribir, pero la I Guerra Mundial retrasó sus deseos, pues tuvo que enrolarse como médico militar. Retomó su vocación en 1920, cuando se estableció en Berlín, y allí permaneció hasta 1933: acudió a Praga para ocuparse de su madre y el auge del nazismo le impidió el regreso. Más tarde se exilió en París, donde viviría en condiciones muy duras hasta que, en 1940, puede que coincidiendo con la ocupación alemana de la ciudad, se suicidó. Era un momento en que la derrota del Eje no se veía ni cercana ni, seguramente, posible, y las que fueron sus últimas palabras habrían podido ser también las de Zweig: En el fondo de mi corazón, soy un viejo austriaco.
El aristócrata se ambienta en el tiempo previo a la Gran Guerra (en 1913) y discurre, en su mayor parte, en el internado en el que el protagonista, Boetiüs Maria Dagobert von Orlamünde, es educado conforme a reglas y métodos concebidos para príncipes, pese a que su familia carece de toda riqueza que no sea la del apellido. Pertenecen a un mundo de ayer que se resiste a dejar a un lado sus ritos, una especie de instante suspendido en una realidad que se transforma sin ellos, de ahí que tengamos la sensación de que este centro de la Bélgica oriental donde Boetiüs estudia -el nombre ya contiene algún anacronismo- no forma parte del siglo XX ni del espacio pese a estar claramente localizado.
Los días de este joven transcurren entre caballos, una única amistad (Titurel, en cuyas andanzas se han encontrado ecos de la relación que pudo unir a Weiss con Kafka), el recuerdo continuo del padre -en llamativo contraste con al desapego hacia la madre- y, sobre todo, entre pensamientos sobre el lugar propio en el mundo, sobre la necesidad de orientarse en esa época nueva a partir de unos principios recibidos que el protagonista ya siente viejos. Esa será la razón de que Orlamünde busque guía en la figura de su maestro, a quien valora desde un enfoque más racional que a su padre, objeto de amor desmedido pese a su ausencia, veremos que incluso más allá de su muerte.
Este relato, narrado en primera persona, reconocido y premiado tardíamente, se caracteriza por la descripción muy precisa -medicina ayuda- de situaciones con una vertiente cruel que contribuyen a forjar la personalidad de Boetiüs y su camino hacia la madurez (la doma del caballo, el rescate en el agua del amigo por procedimientos ante los que muchos temblaríamos, sus acciones y omisiones ante el incendio de la escuela cuando algunos compañeros quedan dentro) y como dijimos, y sobre todo en los últimos compases de la novela, por una profundización significativa en el conflicto vital con el todopoderoso padre al que se debe la vida: nunca menguan sus sentimientos hacia él, pero sí crece su puesta en cuestión de los valores que encarna tanto su figura y su abolengo como la misma escuela, tanto que el muchacho acabará adoptando un empleo como obrero, con bajo salario, para alcanzar independencia frente a quien vive de las rentas.
Otro asunto importante en la novela es el miedo constante del protagonista a la muerte, que ni siquiera escribe más que por la inicial hasta que afronta la del padre y deja de temerla. Más que el sufrimiento, parece dolerse de la fugacidad y de la teórica falta de sentido que implicaría; en todo caso, en cada uno de sus miedos encuentra Boetiüs una ocasión, por penosa que sea, para el fortalecimiento.





