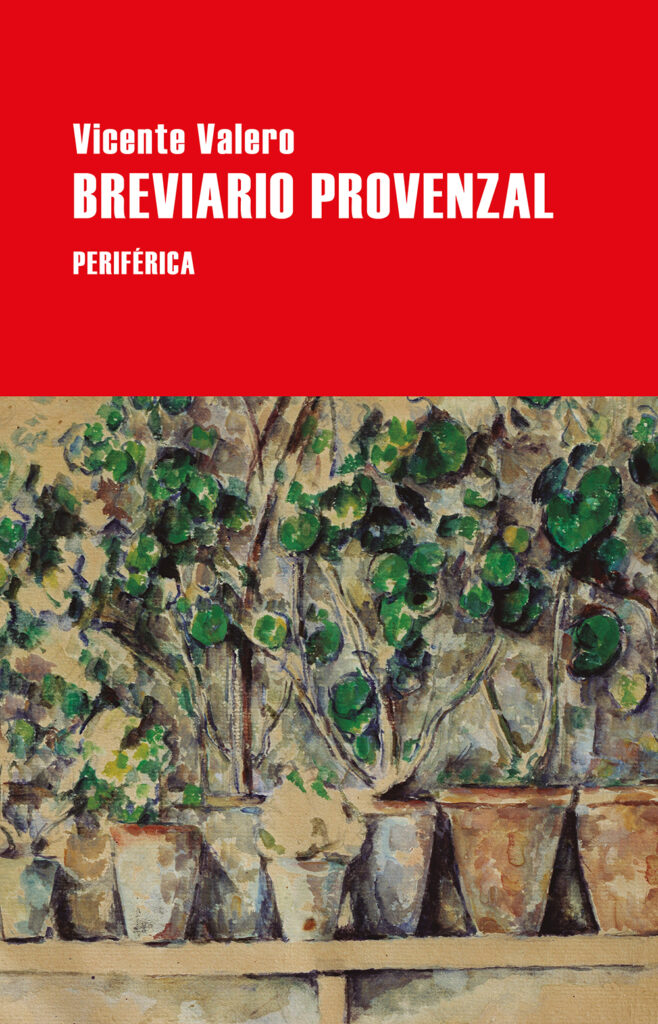 Ver es pensar. Y aquello que vemos siempre nos habla, se dirige a nosotros, se convierte en una interrogación.
Ver es pensar. Y aquello que vemos siempre nos habla, se dirige a nosotros, se convierte en una interrogación.
No son sus montañas el primer paisaje que nos viene a la mente cuando pensamos en la región de Provenza, pero en torno a dos de ellas se gestaron episodios esenciales de la Historia del Arte cuya influencia tuvo largo recorrido. El Mont Ventoux es, por ahora, menos recordado por los estragos que causa a los corredores del Tour de Francia que por la ascensión que a él hizo Petrarca por el placer de deleitarse con sus vistas, una actitud rabiosamente contemporánea teniendo en cuenta el año de su escalada (1336); la Montaña de Santa Victoria, sin duda, es objeto de miradas fundamentalmente por el afán de Cézanne de captarla en sus lienzos repetidamente, en distintas estaciones y a diferentes horas del día, hasta que su empeño le costó la salud.
Petrarca, que residió durante varios años en Aviñón y sus alrededores y allí se enamoró de Laura, aunque dejó escrito que para él esa ciudad era un infierno, tenía por costumbre, por lo demás, pasear por el campo por la dicha de observarlo, de modo que no fue esa su primera experiencia no utilitaria ante el paisaje, aunque se haya convertido en simbólica. Cézanne sería, igualmente, pionero en muchos frentes para los artistas de vanguardia, sobre todo para los cubistas por su tratamiento de los planos, pero en su tiempo tuvo que hacer frente al desprecio de sus vecinos, que no comprendían sus caminos para representar motivos que, por lo demás, les eran muy cercanos.
El poeta de Arezzo y el pintor de Aix-en-Provence son, junto a Van Gogh en su estancia arlesiana, las tres patas sobre las que se asienta Breviario provenzal (Periférica), una píldora deliciosa de Vicente Valero narrada al ritmo de un viaje personal por esos mismos escenarios, aunque también asoman por sus páginas (poco más de cien) Mallarmé, que visitaba Aviñón; Picasso, que quiso ser enterrado en el castillo de Vauvenargues, muy cerca de Aix-en-Provence, en el que apenas había residido tras adquirirlo; el poeta René Char, oriundo de Vaucluse, que exaltó la naturaleza de la zona en sus textos; o Albert Camus, que vivió, escribió y yace en el precioso pueblo de Lourmarin.
Con la delicadeza que es propia de su estilo, Valero reconstruye las vivencias de unos y otros en estos parajes, entrelazándolas, acordándose de Simone Weil mientras imagina las sensaciones de Petrarca, o de las impresiones de Peter Handke o Rilke ante la montaña que tanto inspiró a Cézanne. Y las compara: El viaje a la montaña de Cézanne es muy diferente al de Petrarca. No es una subida lo que se nos propone aquí, sino una mirada capaz de penetrar en lo más profundo de la tierra, en el color geológico de la montaña. Se nos propone gozar del misterio de las sombras, de la luz, de las nubes. Se nos propone gozar de la pintura del mundo. En realidad, es imposible contemplar e interpretar estos paisajes sin tener ya a unos y otros en la memoria: estos autores se han fundido hasta tal punto con esos lugares que no podemos ascender el Mont Ventoux, aunque sea en coche, y no recrear los esfuerzos del poeta; divisar Santa Victoria en el tren que se dirige a Marsella y no suponer dónde se disponía Cézanne a la hora de pintarla, encontrando a Dios en sus tonalidades; o visitar Arlés sin pensar en los tonos de amarillo que Van Gogh utilizó para plasmar sus campos, en palabras de Valero, abrasados por una luz pesada, densa como la pasta cuando sale de los tubos de pintura. La naturaleza y la cultura, la obra quizá divina y la humana, comulgan especialmente en geografías como ésta, donde el holandés escribió percibir una alegría monstruosa.
Una segunda parte del libro reúne, bajo el título de Junio en casa del doctor Char, una compilación de poemas breves de Valero, en prosa, íntimos y celebratorios de estos paisajes. Recogemos uno de los últimos: Vi los ríos infectados y las laderas cubiertas de basura, donde el ruiseñor cantaba como siempre, y luego pensé que el auténtico misterio de este mundo debe ser la alegría: nadie sabe desde qué oscuras raíces irrumpe ni hacia qué paraísos sin nombre trata de llevarte de la mano una y otra vez, como si fueras el último ciego perdido en los suburbios de la muerte.





