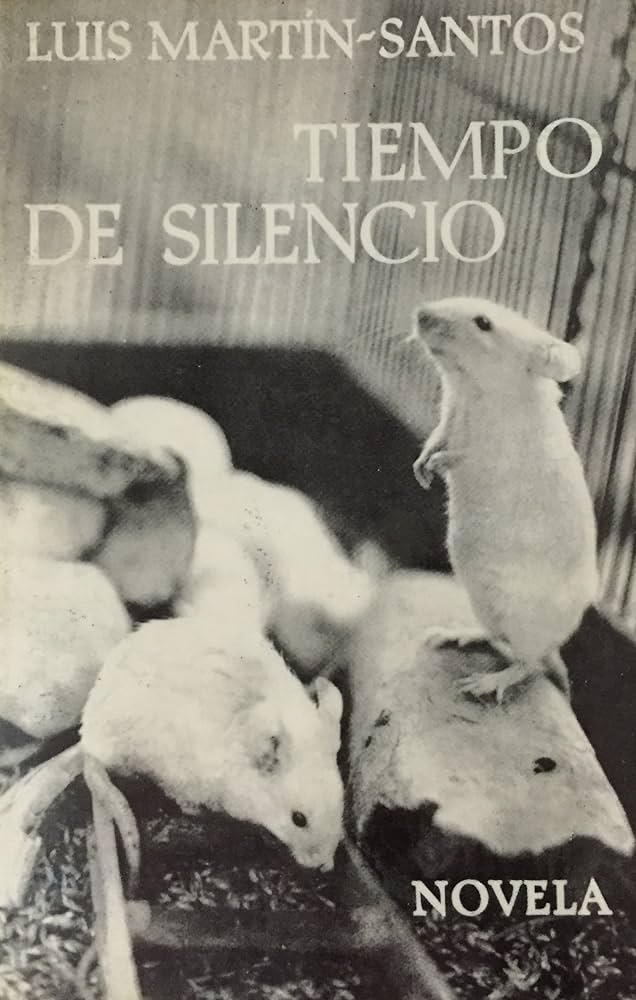Este año se cumple un siglo del nacimiento de Luis Martín Santos; también sesenta años de su muerte temprana en un accidente de tráfico. Cuando se dispuso a escribir Tiempo de silencio, su mayor novela, predominaba en la literatura del momento el realismo social; él trató de superar su pretensión de objetividad recurriendo al polo opuesto, a una subjetividad en la que la ironía y el barroquismo en el lenguaje ensancharan caminos.
Este año se cumple un siglo del nacimiento de Luis Martín Santos; también sesenta años de su muerte temprana en un accidente de tráfico. Cuando se dispuso a escribir Tiempo de silencio, su mayor novela, predominaba en la literatura del momento el realismo social; él trató de superar su pretensión de objetividad recurriendo al polo opuesto, a una subjetividad en la que la ironía y el barroquismo en el lenguaje ensancharan caminos.
A diferencia de muchos textos de la época, aquí no encontramos un protagonista colectivo, sino uno individual (Pedro); no apreciamos conductismo, sino el análisis de un fracaso personal y profesional; y tampoco hay personajes simplemente buenos y humillados o malos y ociosos, sino interrelación de esos caracteres en función de las circunstancias. Carga intelectual, técnica y originalidad en la expresión son los otros tres ingredientes que explican que esta obra abriera, cuando apareció en 1962, un tiempo nuevo.
Para comprender a fondo el relato, conviene conocer la dedicación del escritor al campo de la medicina: fue cirujano y psiquiatra, y sus vivencias se traspasan a la trama de la novela, además de aportar maneras de ver y describir; también era un buen conocedor de la literatura clásica y moderna y hombre de talante abierto y liberal, en oposición al régimen. Fue detenido más de una vez y ese hecho tiene influencia, igualmente, en Tiempo de silencio.
Casi unánimemente desde su publicación, esta historia fue considerada excepcional por su visión sarcástica de la realidad, su distanciamiento crítico y el dibujo nihilista de tipos humanos inconsistentes, completamente convencionales. Son escasos los personajes en el texto, e inseparables de los espacios donde se desenvuelven; casi podemos hablar de simbiosis. Los sucesos narrados parecen un pretexto para captar el sentido del desarrollo individual en una sociedad concreta (la española de los sesenta); estos individuos se sitúan a medio camino entre la entidad propia y la representación de grupos sociales.
Pedro pertenece a una pequeña burguesía acomodada, al igual que el director del Instituto en el que trabaja como investigador. Aspiran a un mayor poder en la práctica y guardan apariencias de moralidad (dice el director al primero: Yo diría que no basta con responder a ese minumum de honestidad, sino que es necesario además aparentarlo (…) Está usted libre de toda acusación, pero no -fíjese bien- no de toda sospecha). En el mismo espectro, aunque venido a menos y desde la nostalgia, se englobarían la abuela, la madre y la hija que llevan la fonda a la que acuden tipos diversos, desde funcionarios a toreros o bailarines.
Por otro lado se encuentra una aristocracia desaprensiva y culta, a la que pertenece Matías, amigo de Pedro, su madre, sus amistades, el abogado… Se mueven en salones que deslumbran, acuden a conferencias-rito y tienen acceso a la clase dirigente (Están más allá del bien y del mal porque se han atrevido a morder la fruta de la vanidad o porque se la han dado ya mordida y la respiran como un aire que no se siente ni se toca).
Amador, bedel del Instituto, representa por su parte el mundo de los cansados, de los que cumplen con una posición servil encomendada y hacen lo que pueden por no perder su trabajo. Viven para el cumplimiento de una obligación dictada. Una vida casi animal corresponde al mundo del indigente (el Muecas y su familia, Cartucho), representantes de “los soberbios alcázares de la miseria”, y completan el abanico social las prostitutas del burdel de doña Luisa.
Parecen luchar estos personajes, a brazo partido, con su propia existencia, guiados por una ilusión de libertad, siendo esta siempre limitada. Pedro puso sus empeños en hacer avanzar su carrera como científico y fue despedido, viéndose envuelto en un proceso delictivo, el asunto del aborto de Florita, una de las mujeres de la pensión. Casi sin darse cuenta, se ve comprometido con Dorita y toma el camino de la huida hacia el pueblo. Matías no llegó mucho más lejos, aprisionado entre el alcohol, el sexo e iniciativas culturales anodinas; Amador actúa impulsado por el miedo, de ahí su traición a Pedro; Dorita es una mujer programada por su madre y por su abuela para la conquista de Pedro; el Muecas no ha tenido otra ocasión de ejercer más existencia que la animal; la vida de Cartucho es puro instinto y Doña Luisa, dueña del burdel, es ya una mujer del todo deshumanizada.
Es evidente que la novela plantea cuestiones sociales, aunque no sean estas las únicas presentes. Se dibuja una sociedad, la del momento, muy compartimentada, pero también se esboza, más allá, un carácter nacional en el que los mitos son destruidos a través de la ironía, la ridiculización o la hipérbole.
Ya en el terreno individual, como dijimos, los personajes de Tiempo de silencio son definidos por la presencia de un proyecto vital o por su ausencia, aunque no dejan de ser las circunstancias las que manifiestan la enorme distancia entre lo que se proyecta y lo que se realiza. En la vida de Pedro, figura central, toda una serie de circunstancias se van enmarañando hasta estrangular sus planes hacia el futuro, sus anhelos. En este sentido, podemos acordarnos de los héroes barojianos. Y la fatalidad de los hechos exteriores acaba terminando también con los deseos del resto, salvo con los de quienes, por no tener sueños, no pueden abandonarlos.