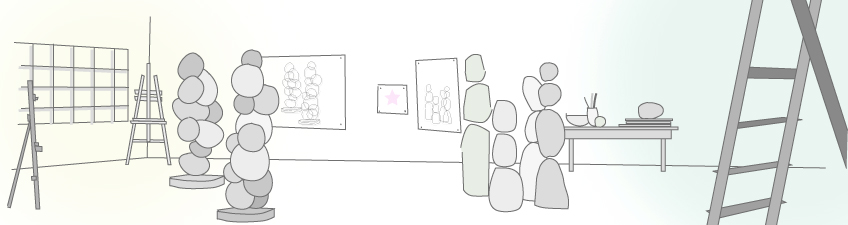
Lo oye sobre todo por la noche, cuando los vecinos por fin apagan la tele: parece que ruedan canicas, que alguien se corta las uñas o se tumba encima de una silla de mimbre. Si no fuera porque Rafael no está tarado y porque vive en un piso abuhardillado, y la vida en plano inclinado tiene que ser difícil, parecería que hay alguien haciendo vida entre su techo y el tejado. Y a él – que no es ningún perturbado, insisto, o no más que tú y que yo – se le ocurre que son señales de su jefe, que ni en ausencia puede dejar de manifestarse y le hace guiños, un Gutiérrez que le veo, desde las vigas de hierro.
En realidad, su jefe ya no es su jefe; ni siquiera es. Lo enterraron hace tres semanas y Rafael fue a consolar a la familia, que siendo sinceros, tampoco necesitó mucho consuelo. Odiaba los funerales, y no por tristes, todo lo contrario: es que no soportaba que no lo fueran. Esa vez, como las demás, el recuerdo del muerto duró diez minutos y el acto social para presumir de hijos, nietos, estudios y vacaciones balinesas unos doscientos. La cuestión es que Rafael tenía ahora la sensación de vivir literalmente bajo el espíritu del cadáver y lo tomaba como una merecida penitencia.
Antes de que su jefe se fuera del mundo convertido en pigmento color caoba, él y otros veinticinco habían trabajado doce horas diarias durante quince años buscando colores no inventados y mezclas de materiales inéditas con los que crear, en su nombre, esculturas que gustaran y provocaran a la vez.
 Lo hacían en un taller enorme con baños perfumados, máquina de bar con productos de lo más potable, gimnasio, sala de lectura y cómodas camas para quedarse a dormir si lo necesitaban. Hace tres semanas, los veintiséis descubrieron que tenían casa y que existían más calzados que las Converse que, por contrato, usaban en el taller.
Lo hacían en un taller enorme con baños perfumados, máquina de bar con productos de lo más potable, gimnasio, sala de lectura y cómodas camas para quedarse a dormir si lo necesitaban. Hace tres semanas, los veintiséis descubrieron que tenían casa y que existían más calzados que las Converse que, por contrato, usaban en el taller.
Con ellas ya en los pies, todos juntaban sus manos antes de comenzar la jornada y exclamaban juntos: Sé feliz, lo demás es tontería. Todos menos el ahora fallecido, que pasaba por allí a las ocho de cada tarde para comprobar que todo funcionara conforme a…bueno, conforme. No había instrucciones claras, solo hacer algo rompedor, estético y epatante, desde el buen rollo.
Va siendo hora de que hablemos del pigmento caoba. Se hacía llamar Johnny, pero realmente – Rafael echó un día un vistazo rápido a su DNI, muerto de curiosidad- su nombre era Antonio Trigo Rubio. Cuarenta y tantos, moreno previo teñido, toque justo de gomina, trajeado siempre y siempre con gemelos, zapatos cuyo lustre mimaba cada día. Johnny. Nunca cogió su fusil y tampoco un torno, ni un pincel, ni un trozo de lienzo; murió sin saber qué era el metacrilato.
Haced memoria, lo tenéis que haber visto en suplementos, siempre sonriente, porque no ser feliz es tontería. Acudía cada semana a fiestas y presentaciones y todos lo alababan por su obra especialísima. El reía, modesto – no es para tanto, una pequeña dosis de creatividad y una gran parte de planificación y trabajo duro y diario– decía. Duro y diario, sí. Al menos no hablaba de sacrificio a los periodistas.
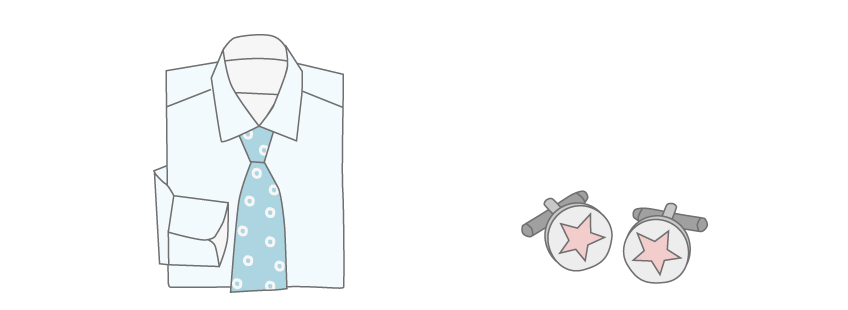
Cuando leían las revistas, Rafael y los otros veinticinco arrugaron la nariz durante cinco años; los cinco siguientes rieron a carcajada limpia y los cinco últimos, los anteriores a la muerte de Johnny, se dividieron entre muecas dignas de Messerschmidt y la maquinación de un plan que hiciera saber al mundo…que el hombre de los gemelos tenía un equipo.
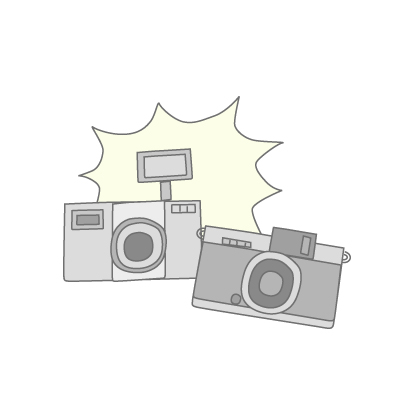 No querían que nadie supiera sus nombres ni reconociera sus caras, solo que quedara claro que había alguien más ahí. Detrás, pero ahí. Tras varios días de discusiones, decidieron que el envenenamiento no era una opción, las mezclas químicas explosivas tampoco y las entrevistas en los medios hablando del asunto resultaban un camino demasiado obvio, así que eligieron la opción más larga y de la que menos podrían avergonzarse: ponerse manos a la obra, a una obra que fuera especial y sorprendente, que mostrara al Johnny desconocido, el Johnny que nunca querría mirarse en el espejo, el que solo Rafael y los veinticinco sabían ver.
No querían que nadie supiera sus nombres ni reconociera sus caras, solo que quedara claro que había alguien más ahí. Detrás, pero ahí. Tras varios días de discusiones, decidieron que el envenenamiento no era una opción, las mezclas químicas explosivas tampoco y las entrevistas en los medios hablando del asunto resultaban un camino demasiado obvio, así que eligieron la opción más larga y de la que menos podrían avergonzarse: ponerse manos a la obra, a una obra que fuera especial y sorprendente, que mostrara al Johnny desconocido, el Johnny que nunca querría mirarse en el espejo, el que solo Rafael y los veinticinco sabían ver.
El mismo Rafael dedicó varias semanas y mucho sudor al boceto mientras sus compañeros se hacían con todo el barro, el más rural de los materiales, que sus proveedores pudieron suministrarles. Paja también. Los veinticinco esculpirían un Johnny con pies, y todo lo demás, de barro, cabello desordenado por la falta de gomina, sin traje ni gemelos, en vaqueros y Converse, postrado indolente en un sofá y con un matamoscas en la mano. Bajo él colocaron una peana con la inscripción “Antonio Rubio Trigo. Johnny. Por los veintiséis”.
Cada noche escondían la obra convenientemente entre otras, y no levantaron sospechas. Cuando estuvo acabada, dejaron de jugar a los ocultamientos; la pusieron descubierta y esa noche se fueron a dormir, a su casa e inquietos, sobre todo Rafael. No era lo mismo ser el recolector de barro que el autor de los bocetos, había abierto la caja de Pandora. Temía perder el trabajo, no controló sus nervios y se arañó los brazos hasta dejarse marcas.
A la mañana siguiente, intranquilos todos pero aún disimulándolo, dando por hecho que Johnny no madrugaba, los veintiséis unieron sus manos mientras clamaban: Sé feliz, lo demás es tontería. Al entrar al taller, encontraron a Johnny frente a su réplica como Antonio Trigo, sin pulso en suelo.
La autopsia fue clara: muerte súbita. En su testamento, Johnny pedía que se lo incinerara y que los veintiséis idearan un proyecto en el paisaje con sus cenizas, asegurándose de redactar sobre la obra una buena nota de prensa que se difundiera mundialmente. Rafael se aseguró de que se cumplieran sus deseos y ahora creía vivir con él en el ático.




