
Conocía cada uno de sus nombres y también, razonablemente bien, sus gustos, pero nunca les hizo ningún comentario para procurar que no se sintieran cohibidos, que no creyeran que se había fijado en ellos. Era inevitable haberlo hecho. Ellos no lo sabían, pero eran cinco, dejando a un lado a los estudiantes que no sacaban libros y solo iban de las mesas a la puerta.
Rufo, cara de inocencia sobre su silla de ruedas, se llevó todos los libros de alpinismo hasta que no quedaron más, después los que hablaban de cordilleras y luego A golpe de pedal, de Perico Delgado. Carmen siempre llevaba zapatos planos e intentaba con  mucho esfuerzo no hacer ruido en el suelo de madera, vigilando si alguien la había mirado cuando sonaba. Y siempre encontraba algún ocioso que la viera pisando con cuidado y estruendo. Desde que leyó Elogio de la sombra, cogió prestado todo libro de autor japonés que encontrara y ninguno debió decepcionarle lo bastante para cambiar de país.
mucho esfuerzo no hacer ruido en el suelo de madera, vigilando si alguien la había mirado cuando sonaba. Y siempre encontraba algún ocioso que la viera pisando con cuidado y estruendo. Desde que leyó Elogio de la sombra, cogió prestado todo libro de autor japonés que encontrara y ninguno debió decepcionarle lo bastante para cambiar de país.
Regina, atleta que venía a sacar tres libros cada quince días, después de pasar por el gimnasio (porque abandonaba la bolsa a la entrada), se había leído todos los del Dalai Lama, y cuando acabó con el último, se le quedó cara de huérfana.
Nunca entendió muy bien qué pintaba allí Rosauro, el único que intentaba darle conversación visita a visita hablando de best sellers sin gracia como si solo él los hubiera leído. Como si los hubiera escrito, en realidad.
Cuando adivinaba sus pasos por la escalera, ella ya resoplaba, cual perro de Pávlov. Rosauro pisaba con algo parecido al garbo el piso de madera y miraba hacia los estudiantes encantado cuando el golpeteo de sus suelas les hacía levantar la cabeza de sus apuntes.
Y quedaba Lola, el misterio. No encontraba ninguna conexión entre los libros que se llevaba de cuatro en cuatro y apurando los plazos, lo mismo un Cartarescu que un Corín Tellado. Pensando con la cabeza, quizá no todos fueran para ella, pero tonto será el que lea con reglas.
Fue raro, pero todos ellos pasaron a devolver y llevarse algún libro ese martes, un día ya de por sí extraño, con esa luz de pintura de Hopper que parece adelantarse a una tragedia, anticipar la llegada de la peste, la marabunta o una bandada de pájaros rabiosos.
Cuando salió la última, Regina, ella pasó de su despacho a la sala de lectura para colocar los libros, una docena, que los cinco habían devuelto. Y entrando esa luz marciana por las ventanas vio cómo, en cada estantería, una docena de libros estaban al revés, tal como en El Escorial, con las páginas hacia fuera. Quien hubiera hecho la broma la hizo silenciosamente: mover tantos libros implica ruído, pero podía ser cosa de más de uno.
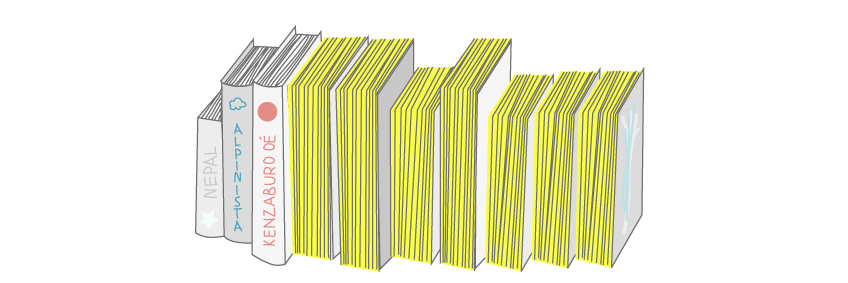
¿Se conocían la atleta meditabunda y el alpinista imposible, la filojaponesa discreta y el petulante sin criterio? ¿Tenía relación con todos o con ninguno la lectora indefinida?
Colocó los libros devueltos en su sitio y se dio cuenta de que todos los movidos tenían el borde de las páginas dorado. Alguien del club de los cinco se había ocupado de encontrarlos y procurar que se fijara en ellos. ¿Que ella se fijara?
 Pensaba si sería mejor colocarlos sin más, no advertir a nadie del asunto y volver a casa, o dejarlos como estaban. Optó por intentar resolver el puzzle durante la noche y, en caso de no poder, preguntar a alguno de ellos la próxima vez. Pero, a quién.
Pensaba si sería mejor colocarlos sin más, no advertir a nadie del asunto y volver a casa, o dejarlos como estaban. Optó por intentar resolver el puzzle durante la noche y, en caso de no poder, preguntar a alguno de ellos la próxima vez. Pero, a quién.
¿El alpinista en busca de una aventura que se le negaba en las alturas, la deportista cansada de pensar en hasta dónde llegaría su cuerpo, la discreta amante de la sombra a quien le gustaría ser invisible a cada momento, el encantado de conocerse, y de creer conocernos a todos mejor que nosotros mismos; o la que disfruta igual de un mal cómic que de un Shakespeare?
¿Vería todo mañana más claro, si el miércoles nos traía una luz más cálida? ¿De las que anticipan verano y no plaga de langostas?
A la mañana siguiente fue a abrir la biblioteca antes de tiempo para terminar de decidir qué hacer. No le hizo falta sacar las llaves ni clavarse, otra vez más, las puntas de la estrella del llavero: vio a Carmen tirar la puerta de una patada, sin miedo a hacer ruido porque no había nadie alrededor.
Del seto de enfrente salió Regina, llevando a Rufo en brazos, y los tres se adentraron en la biblioteca a toda prisa. Desde la ventana pudo verlos en la sala de lectura: ella cargó con el alpinista mientras devolvía a su sitio, trepando por las baldas, los libros de páginas doradas descolocados por las cincuenta estanterías. Rosauro, que ya estaba dentro y ella nunca supo cómo, le indicaba con rapidez dónde estaban: nadie como él para detectar todo lo que oliese a dorado.
Lola los miraba desde el fondo, escribiendo en una libreta la historia de los cinco números nones.




