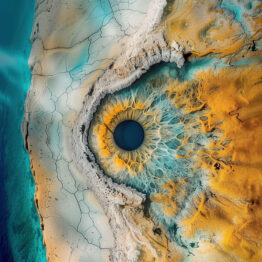Cuatro centenares de piezas procedentes de diferentes colecciones mexicanas forman parte de “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, muestra que desde el pasado 31 de octubre puede contemplarse en otras cuatro instituciones madrileñas (el Museo Arqueológico Nacional, la Fundación Casa de México en España, el Instituto Cervantes y el Museo Thyssen-Bornemisza) y que nace auspiciada por las autoridades de ese país y las españolas.
Al margen del trasfondo político manifestado en su inauguración, el proyecto nos da la oportunidad de conocer en Madrid creaciones y objetos muy significativos de las poblaciones que habitaron Mesoamérica en la etapa prehispánica. Comisariado por Karina Romero Blanco, quien fuera directora del Museo Arqueológico de Cancún, busca permitirnos ahondar en sus costumbres, su relación con la divinidad y la naturaleza, sus lenguas o su gastronomía, además de profundizar en el rol de la mujer en estas sociedades, en lo relativo a la vida comunitaria y la transmisión de conocimientos.
Merece la pena iniciar el recorrido de las cuatro secciones de esta exhibición en el Museo Arqueológico, pues su montaje puede aportar contexto al resto. Se centra en el ámbito humano y cuenta con piezas que remiten justamente a las funciones asumidas por las mujeres de los pueblos originarios: la educación de los hijos, el cuidado de los ancianos, la elaboración de textiles y cerámica, la preparación de alimentos y la transmisión de ritos o hablas, papeles asociados de forma clara al transcurso de los ciclos de vida y al mantenimiento de tradiciones culturales.
Se aborda, asimismo, la participación femenina en los sectores políticos y religiosos, minoritaria pero comprobada entre mayas, mixtecas y mexicas como sacerdotisas, chamanas, gobernantes y guerreras. Entre los mayas, ellas organizaban ceremonias y banquetes diplomáticos y en casos puntuales pudieron acceder a la escritura y la lectura.
De las piezas expuestas en el Arqueológico destacan una pareja de guerrera águila y guerrero jaguar de Tehuacán, en Puebla; pequeñas terracotas olmecas que representan ancianas de la Costa del Golfo; la sacerdotisa de Palenque, en Chiapas; un portaincensario maya; o un hallazgo escultórico reciente en Veracruz: el de la joven de Amajac.


Del ámbito humano pasaremos al divino, con sede en la Fundación Casa de México. Este apartado se refiere a las huellas femeninas en el pensamiento de estas culturas, que de modo general tendían a considerar el universo como equilibrio dinámico entre opuestos complementarios — lo femenino y lo masculino—, interdependientes y ambos necesarios para preservar el orden cósmico y social.
La noción de dualidad estaba y está hondamente inserta en la cosmovisión indígena, según la cual todos los seres, terrenos y divinos, están formados por fuerzas contrarias y el funcionamiento del mundo no podría explicarse sin el equilibrio de la vida y la muerte, el día y la noche o la lluvia y la sequía. En ese juego de contrapesos, lo femenino representaría la tierra, el agua, la fertilidad, el frío o la oscuridad.
Para los nahuas y los mayas, el cuerpo alberga fuerzas anímicas que deben mantenerse, asimismo, en equilibrio y se relaciona con la divinidad a través de tatuajes o modificaciones varias. En este espacio nos esperan representaciones de diosas mesoamericanas que aluden tanto a la creación como a la destrucción, la sexualidad y la purificación. Desde el siglo XVI, muchas de ellas se resignificaron como advocaciones de la Virgen, sin desprenderse de sus antiguos atributos.
Veremos esculturas en piedra y cerámica de distintas dimensiones, mínimas y monumentales, junto con textiles, cestería y óleos datados desde el preclásico hasta hoy.


En el Instituto Cervantes el protagonismo se concede a los textiles, como fruto de una práctica ancestral que asocia la identidad personal y colectiva con la vida social, económica y espiritual y como labor predominantemente femenina entonces y hoy.
Contemplaremos prendas tradicionales (el huipil, el quechquémitl y el cueitl o enredo), que se elaboraban con distintos materiales y técnicas en unas y otras comunidades; instrumentos para tejer (el huso o malacate, el telar de cintura); y una selección de textiles que recogen historias personales, mitos y creencias.


Por último, en el Museo Thyssen-Bornemisza nos aguarda la pieza más célebre, la Señora Tz’aka’ab Ajaw, llamada “Reina Roja” de Palenque: una máscara funeraria maya con orejeras, realizada en malaquita, jadeíta, piedra caliza y obsidiana y fechada hacia el 600-900 d. C. Perteneció a la esposa de K’ihnich Janaab’ Pakal, “Pakal el Grande”, gobernador de Palenque, originaria de una familia noble y participante en las actividades públicas y diplomáticas de su marido.
Los mayas entendían la muerte como tránsito espiritual, así que los entierros se acompañaban de rituales destinados a facilitar el camino al inframundo y la conversión del finado en entidad solar.
Las cuatro exhibiciones pueden visitarse hasta febrero/ marzo de 2026.


“La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”
C/ Serrano, 13
Madrid
Hasta el 22 marzo de 2026
FUNDACIÓN CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA
C/ Alberto Aguilera, 20
Madrid
Hasta el 15 de febrero de 2026
C/ Alcalá, 49
Madrid
Hasta el 8 marzo de 2026
MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA
Paseo del Prado, 8
Madrid
Hasta el 22 marzo de 2026
OTRAS NOTICIAS EN MASDEARTE: