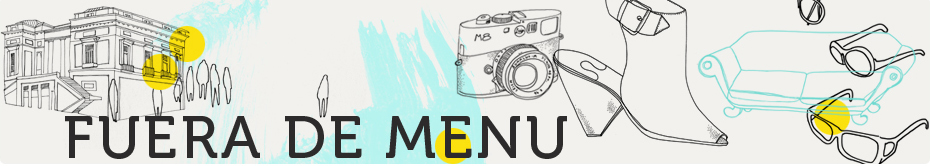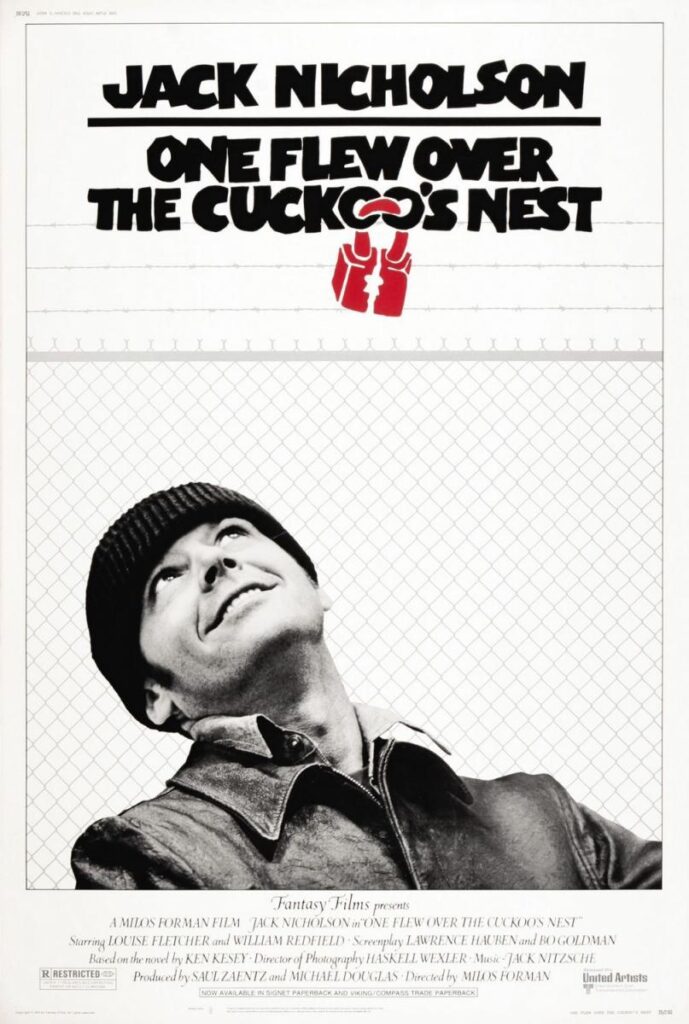 Una primera toma de Alguien voló sobre el nido del cuco parece anticipar una historia romántica: vemos colinas suaves iluminadas por el sol del amanecer y reflejadas en la superficie ondulante del agua, todo ello al son de una música apacible. Hacia este escenario se dirige el gigantesco jefe indio Bromden (Will Sampson), en el desenlace de la película de Milos Forman, cuando arranca de su base una toma de agua del baño, rompe la ventana y huye del psiquiátrico en el que se encuentra interno, hacia la libertad.
Una primera toma de Alguien voló sobre el nido del cuco parece anticipar una historia romántica: vemos colinas suaves iluminadas por el sol del amanecer y reflejadas en la superficie ondulante del agua, todo ello al son de una música apacible. Hacia este escenario se dirige el gigantesco jefe indio Bromden (Will Sampson), en el desenlace de la película de Milos Forman, cuando arranca de su base una toma de agua del baño, rompe la ventana y huye del psiquiátrico en el que se encuentra interno, hacia la libertad.
Entre una secuencia y otra, el director checo desarrolla una parábola de más de dos horas en torno a la vida, la muerte, la presión del individuo por ser aceptado en un sistema estrecho de miras y la (super)vivencia vegetativa en los manicomios a la antigua usanza.
En uno de ellos, una casa con rejas en sus ventanas para prevenir precisamente escapadas, ingresa Randle P. McMurphy (Jack Nicholson), un delincuente condenado por violencia y violación del que se sospecha que finge estar loco para librarse de las labores duras que se le encargan en un campamento penitenciario. En realidad, al poco de su ingreso, el espectador sabrá que este individuo es el único de los allí encerrados con la fantasía suficiente para hacer frente al aburrimiento y la parálisis que dominan el lugar.
Ésa es, justamente, la razón de sus peleas con la enfermera encargada Ratched (Louise Fletcher), que parece desear que los días de los pacientes sean tan vacíos e insulsos como sea posible: el recién llegado trata de ir minando su autoridad paulatinamente, primero cuestionando esas rutinas y después con acciones mayores, como una escapada de pesca.
Mientras el resto de internos, gracias a esas actividades, ven crecer su autoestima, el público comienza a no dudar de lo represivo y estricto del régimen del centro, cuyo funcionamiento se disfraza de democracia. Sin embargo, entender esta obra, que cumple medio siglo, como una crítica de la psiquiatría tal como se ejercía en los setenta sería restar valor al film, que va más allá: Forman formula una alegoría del poder y la sumisión, la servidumbre elegida; en una de las escenas fundamentales, de hecho, se evidencia que la mayoría de los pacientes se encuentra en esa clínica por decisión propia, “voluntariamente” sometidos a la humillación diaria. En contraste con esa actitud, cuando McMurphy intenta romper el hidrante del baño sin éxito, comenta sin resignación: Por lo menos lo he intentado.
Despreciando la seriedad de la situación en que todos se encuentran, el personaje de Nicholson imagina que forma parte de un juego hasta que ya es tarde para salir de él: hacia el final del metraje tiene la oportunidad de escapar, porque la ventana está abierta; la cámara enfoca su rostro detenidamente… hasta que sonríe y decide quedarse.
La partida continúa aún, aunque no será por mucho tiempo. Y la violencia psíquica y física ejercida por el centro hacia los pacientes que se rebelan va en aumento, hasta el punto de que McMurphy es sometido a una lobotomía que lo convierte en un ser sin vida de sonrisa inocente. El jefe indio decide entonces asesinarlo y finalizar él mismo la labor que aquel se había propuesto.
Forman, que antes de Alguien voló sobre el nido del cuco se había consolidado como cineasta en el marco de la Nueva Ola checa de los sesenta, con trabajos que retrataban desde la ironía la vida cotidiana, adaptó para esta obra una novela de Ken Kesey, que narró la trama desde el punto de vista de Bromden. El director rehizo el texto según sus propias preferencias, conjugando el entretenimiento y el potencial crítico. La puesta en escena importa poco, porque el peso queda en manos de los actores: un Nicholson dionisiaco, una Fletcher amablemente hipócrita y un Sampson estoico que experimenta una valiosa transformación, de la introversión casi absoluta a la (aprendida) rebeldía activa.
Éste fue, por cierto, el primer gran papel del primero, aquel en el que demostraría el poder de su gestualidad violenta. Cinco años después llegaría El resplandor y, una década más tarde, El honor de los Prizzi.